
El mundo se derrumba: Francia ha votado "no" a la Constitución Europea. No he podido comentar la noticia antes porque estaba muy ocupado cavando con las uñas un refugio bajo el escritorio, por si es verdad que es el fin de todo: pero ya hace dos días que se sabe la noticia y no ha caído ninguna bola de fuego del cielo. Así que he decidido salir de mi agujero.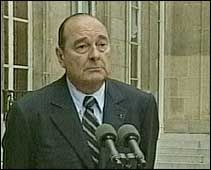 Ahora toca interpretar el "no". En Francia ha sido un voto de castigo al Gobierno por la situación interna. En Holanda -según los sondeos, el no de mañana sería del 59%- el problema es el miedo a la ampliación. Se trata de un país pequeño que teme la entrada masiva de inmigrantes y la pérdida de poder.
Ahora toca interpretar el "no". En Francia ha sido un voto de castigo al Gobierno por la situación interna. En Holanda -según los sondeos, el no de mañana sería del 59%- el problema es el miedo a la ampliación. Se trata de un país pequeño que teme la entrada masiva de inmigrantes y la pérdida de poder.
Hay que tomar ejemplo de España, donde la gente conocía el tratado tras amplios debates pluralistas y, sin temer el futuro, acudió a las urnas masivamente a respaldar un proyecto basado en la democracia, la paz y la solidaridad. Perdonen que vomite.
O, mejor, perdonen que me ría.
Parece que el espectáculo debe continuar. No en vano han aprobado el tratado el 49% de los ciudadanos de la Unión. Ocho aprobaciones parlamentarias y un referéndum manipulado. La idea es continuar y luego ya veremos cómo nos quitamos el muerto de encima. Mientras tanto, iremos diciendo que las negativas se deben a que los ciudadanos no votaron sobre el tratado... Sólo digo una cosa: si en Francia o en Holanda se repite el referéndum, yo quiero que se repita aquí también. A mí me daban dos, como los petisuís. Si no, nunca creceremos, nunca estaremos a la altura de Europa.
escrito el 31.5.05 a las 22:44|
![]()
![]()
Entrada y salida
El título IX se denomina "de la pertenencia a la Unión" y está integrado por tres artículos. A grandes rasgos, el art. I-58 recoge los requisitos y procedimiento para la entrada en la Unión, el art. I-59 contempla la posibilidad de suspensión de los derechos de los Estados miembros en determinados supuestos y el art. I-60 es la puerta de salida: el procedimiento para la retirada voluntaria de la UE. Son de gran importancia en este ámbito los valores de la Unión, recogidos en el artículo I-2:La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluídos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Entrada en la Unión
La Unión está en principio abierta a todos los Estados europeos que respeten los valores del art. I-2 y se comprometan a promoverlos en común, según los arts. I-1.2 y I-58.
El procedimiento implica a las principales instituciones de la Unión (debe esperarse que con ello se aseguraría que efectivamente se respetan los principios del art. I-2) y supone los siguientes pasos:
El art. III-325.8 hace referencia a la posibilidad de celebrar acuerdos de cooperación económica, financiera y técnica (art. III-319) con los Estados candidatos a la adhesión.
Suspensión de derechos de los Estados miembros
Se trata de mecanismos que se aplican cuando se dejen de seguir de alguna manera los valores de la Unión.
En primer lugar, existe un procedimiento para casos en los que exista "un riesgo claro de violación grave de los valores". Se limita a declarar que dicho riesgo está presente, sin que se tomen medidas sancionatorias:
El otro procedimiento, que sí puede llevar a la suspensión de derechos, es el que se toma en caso de que exista una "violación grave y persistente de los valores" de la Unión. En primer lugar es necesario constatar que se ha producido dicha violación, mediante el procedimiento siguiente:
Una vez que se haya producido esta constatación puede iniciarse el procedimiento específicamente sancionador: el Consejo podrá adoptar, por mayoría cualificada, una decisión por la que suspenda el ejercicio de determinados derechos del Estado miembro, incluído el derecho de voto. Esto no impide que el Estado siga vinculado por todas sus obligaciones. Si la situación de violación cambia, el Consejo podrá, por mayoría cualificada, modificar o derogar las medidas adoptadas.
Por supuesto (es una forma de hablar), debe tenerse en cuenta que, a todos los efectos, el Estado miembro de que se trate no participará en las votaciones, ni se le contabilizará para calcular el número de Estados que suponen las distintas mayorías o las minorías de bloqueo en el seno del Consejo o el Consejo Europeo (art. I-59.5).
Retirada de la Unión
Se trata de una retirada voluntaria. Un Estado miembro no puede ser expulsado de la Unión: todo lo más se pueden llegar a aplicar sanciones por incumplimiento de obligaciones (recurso por incumplimiento, arts. III-360 a III-362) o suspender ciertos derechos mediante el procedimiento del art. I-59 que se acaba de explicar.
Este artículo es una novedad del tratado. Hasta ahora no se había arbitrado un procedimiento al respecto, llegando cierta doctrina a afirmar que la retirada de la Unión era imposible. De todas formas la discusión jurídica sobre este asunto es estéril, desde el momento en que políticamente no cabría impedirlo (y, por supuesto, desde el momento en que se prevé expresamente).
El Estado deberá decidir la salida de conformidad con sus normas constitucionales. En el caso español, sería necesaria la intervención del Gobierno y de las Cortes: cabe entender que sería necesaria la autorización de éstas mediante Ley orgánica. Los ciudadanos no tienen nada que decir al respecto (aunque sería previsible que, por concesión graciosa del Presidente del Gobierno, tuviera lugar un plebiscito no vinculante al respecto). El procedimiento ante las instituciones europeas sería el siguiente:
Debe advertirse que el Estado que se retire no participará ni en las deliberaciones ni las decisiones europeas del Consejo o el Consejo Europeo que le afecten. Si un Estado que decidió salir de la Unión deseara su reingreso, será necesario que se someta al procedimiento del art. I-58 de la misma manera que un Estado que nunca hubiera pertenecido a ella.
escrito el 29.5.05 a las 00:41|
![]()
![]()
Democracia directa
El artículo I-47 establece el principio de democracia directa o democracia participativa, que implica la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, y podría suponer hacer de la política algo realmente dinámico. Pero en el caso del tratado constitucional estamos ante concesiones con cuentagotas y una abrumadora presencia de cierta democracia representativa: la mayor parte de las libertades políticas, por lo tanto, quedan prohibidas. La escasísima relación de libertades de este tipo se resume en lo siguiente:
En primer lugar supone que "las instituciones darán a los ciudadanos y asociaciones representativas, por los cauces apropiados (ya se sabe), la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión". Tal y como está expresado este precepto, parece que se trata de mera libertad de expresión. Deberá entenderse, para que tenga algún sentido, que se refiere a cierta obligación de los poderes públicos para establecer audiencias públicas, plazos para que los ciudadanos establezcan alegaciones, etcétera. En todo caso, atendiendo a la redacción del precepto, nada asegura que tales opiniones lleguen a algo.
Segundo punto: "las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil". Me imagino que se tratará de un diálogo tan abierto, transparente y regular como el que ha caracterizado el período de elaboración de este tratado constitucional. Si es así (que lo será), más papel mojado.
Tercer punto: iniciativa legislativa popular. Puede ser ejercido por un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros (el número de Estados mínimos será fijado por una ley europea. En todo caso, dificulta aún más la recogida de firmas). Si se recogen esas firmas, ni siquiera se acudiría al Parlamento con un proyecto de ley, sino que lo que se consigue es invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada (!) Esto es así, pese a que las diferentes fuerzas por el sí mientieran descaradamente afirmando que permite a los ciudadanos establecer el contenido de dicha propuesta. Este artículo es paralelo al art. III-332, por el que el Parlamento podrá "solicitar a la Comisión que presente las propuestas oportunas sobre cualquier asunto que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto de la Unión para aplicar la Constitución". Este artículo continúa diciendo "si la Comisión no presenta ninguna propuesta, comunicará las razones al Parlamento Europeo". Aunque el art. I-47.4 no dice nada al respecto, creo que es bastante factible aplicar esta última precisión a la iniciativa legislativa popular, lo que supondría que tras recoger un millón de firmas, la Comisión puede decidir que no procede un acto sobre el tema en cuestión. Y se acabó.
Cuarto punto: derecho de petición ante el Parlamento (art. III-334). Es el derecho a elevar una sugerencia o requerimiento a dicho órgano, por supuesto no vinculante. Y sólo puede establecerse ante el Parlamento, y no ante otras instituciones que ostenten un mayor poder, como el Consejo. Ante la Comisión sí hemos visto que existe un derecho de petición, pero restringido a la solicitud de un proyecto de ley (es decir, la llamada iniciativa legislativa popular)
El resto de libertades políticas están prohibidas. Así, como suena, porque esa es la realidad. La clase política, por lo general, rechaza la intervención directa de los ciudadanos, tiene miedo de ella, la muestra como un elemento desestabilizador, incompatible con la democracia representativa: el pueblo no sabe lo que quiere (salvo cuando los vota a ellos).
Más sobre democracia:
Otra democracia es posible
Demopunk
escrito el 28.5.05 a las 02:04|
![]()
![]()
Democracia representativa
La democracia representativa es aquel sistema político en el que el poder es ejercido por las personas que eligen los ciudadanos con derecho a voto. Según el artículo I-46, el funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. La democracia directa aparecerá escasamente, en forma de concesiones de la clase política a los ciudadanos, convenientemente controladas, encauzadas y limitadas.
Según el apartado 2 de este artículo, "los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento". Por lo tanto, en teoría, será el Parlamento el que defienda los intereses de los ciudadanos. Y digo en teoría porque deberíamos tener la suficiente experiencia como para saber que eso no siempre es así. Existen importantes taras en los sistemas electorales que hacen que la composición del parlamento no refleje adecuadamente lo que es la sociedad:
Aunque no atacáramos las raíces de la democracia representativa, incluso dicha pseudodemocracia tal y como la conocemos hoy en día está implantada de forma defectuosa en este tratado. Así, por ejemplo, la básica división de poderes es violada en más de una ocasión en este tratado. En lo relativo a la elaboración de las leyes se pone de manifiesto. La Comisión (poder ejecutivo) interviene ampliamente en el proceso de creación de normas.
Es fundamental también una serie de controles entre y sobre los diversos poderes. Respecto al Consejo Europeo y el Consejo de Ministros, al ser manifestación directa de la soberanía de los Estados, lo que se dice aquí es que serán democráticamente responsables ante sus Parlamentos nacionales o sus ciudadanos. Luego está el control que el Parlamento suele ejercer sobre el poder ejecutivo: la moción de censura del Parlamento sobre la Comisión. Ocurre que esta iniciativa precisa del apoyo de dos tercios de los diputados. Muy difícil, porque esto supone poner de acuerdo necesariamente a grupos de derecha e izquierda, por llamarlos de alguna forma. No es operativo.
Podríamos también investigar cuáles son los poderes de la única cámara de representación... democrática (para entendernos).
Uno podría pensar "bueno, pero es que la Unión Europea no es un Estado. Es una organización internacional, y las organizaciones internacionales no tienen que cumplir las normas de democracia a las que debe someterse un Estado. No hay elecciones a la Asamblea General de la ONU, por ejemplo". Sí, pero esto es relativo, ya que la Unión Europea es una organización internacional muy desarrollada y la única cuyos actos pueden tener efecto directo sobre los ciudadanos. Y aunque cada vez son mayores las competencias de la Unión, no se produce una profundización democrática suficiente de forma paralela, para asegurar que estas competencias que pierden los Estados se ejerzan de forma, al menos, igualmente democrática.
Por lo tanto, y para resumir las ideas básicas:
escrito el a las 01:01|
![]()
![]()
¿No?
29 de mayo y 1 de junio: referéndums en Francia y Holanda. En Francia, 55% de noes y 89% del voto decidido. Francia, sin la cual, se dice, no podría llegar a entrar en vigor la mal llamada Constitución europea, se dispone, aparentemente, a decir que non. ¿Esperanza?
escrito el 27.5.05 a las 01:54|
![]()
![]()
mercado flexible, trabajo precario
... otro factor crucial es la inseguridad laboral. Ya me entienden, es lo que los economistas suelen llamar "flexibilización del mercado de trabajo", lo que resultará estupendo para la teología dominante, pero es una auténtica maldición para las personas [...] Flexibilidad del mercado laboral significa que tienes que trabajar horas extra sin saber siquiera si mañana tendrás trabajo, por ejemplo. No hay contratos, no hay derechos.
- Noam Chomsky, La (des)educación
Uno de los asombrosos argumentos que se han empleado para argumentar que la Constitución europea no es larga es que la parte que realmente interesa a los ciudadanos, y que sería la Constitución propiamente dicha, está formada exclusivamente por las partes I y II (que, de hecho, fueron las únicas que se incluían en un "extracto" que publicó, creo, el Ministerio de Asuntos Exteriores). La parte III estaría dirigida a los Estados, sería un gran tratado entre Estados. Efectivamente, el título III, que forma parte de esta parte III, se titula "políticas y acciones internas"; y podríamos definirlo como un manual de instrucciones para los gobiernos estatales y las instituciones de la Unión. O, tal vez mejor aún, como un programa electoral. Nadie se lee los programas electorales, pero aquí podríamos hacer una excepcion. Conviene.
La política de empleo hunde sus raíces en el artículo I-3, que hace mención a una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo. Es la única vez que se habla de pleno empleo: ¿tal vez porque es la parte de la Constitución que interesa a los ciudadanos, la parte que desde arriba se nos recomienda que leamos? Puede ser. Desde este momento se habla de "nivel de empleo elevado" (arts. III-117, III-205, III-209)
La sección I del título III la parte III, referente a empleo, comienza diciendo que "la Unión y los Estados miembros se esforzarán [...] en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, así como unos mercados laborales capaces de reaccionar rápidamente a la evolución de la economía". Vemos la importancia que se le da a la flexibilidad del mercado de trabajo: y ése es el objetivo principal.
La teoría neoclásica del desempleo, precisamente, incide en este aspecto. Para las concepciones neoliberales, el trabajo es una mercancía más, que se rige por las leyes de la oferta y la demanda. A mayor salario, más oferta de fuerza de trabajo por los trabajadores; a menor salario, más demanda de fuerza de trabajo por los empresarios. Si se deja que el mercado actúe por sí mismo, se alcanzará un nivel de salarios tal que el número de personas que quieren trabajar coincidirán con el de personas que los empresarios están dispuestos a contratar: y, por lo tanto, no existirá desempleo. A ese nivel de salario lo llamaríamos salario de equilibrio.
La parte peligrosa viene ahora. Serían causas del desempleo, por ejemplo, que desde fuera se imponga un salario de equilibrio superior al salario de equilibrio. Es decir, el establecimiento de un salario mínimo interprofesional genera desempleo, y se llega a rechazar. Pero es que hay cosas a las que no se pueden renunciar, y el que el salario permita una vida digna es una de esas.
Otra causa de desempleo sería la existencia de monopolios al negociar los salarios: es decir, un excesivo poder de los sindicatos. Por eso las teorías neoliberalistas abogan por disminuir el poder de los sindicatos, o incluso -posturas extremas- prohibirlos. De nuevo, habría que tener en cuenta las consencuencias de esto sobre la situación del trabajador. Obviamente, en la relación entre éste y el empresario, el empresario lleva las de ganar. Sería tan sencillo como "lo tomas o lo dejas": aceptas estas condiciones o contrato a otro. De hecho, la existencia de bolsas de paro es conveniente para los empresarios, ya que refuerza su posición en las negociaciones. Lo único que permite a los trabajadores defender sus intereses es la asociación en sindicatos: la unión hace la fuerza, y permite tomar medidas efectivas.
La sección relativa a empleo del tratado constitucional europeo, por lo tanto, se basa en las teorías neoliberales, que abogan por la flexibilización del mercado laboral. Y flexibilidad en el mercado laboral significa, como ya vamos viendo, abaratar el despido, mermar los poderes de los sindicatos, fomentar los contratos temporales y las subcontrataciones. Esto último suele llevar, a su vez, a aumentos de la sinistraliedad laboral. Al hablar de flexibilidad se habla de la cara de la moneda que ven los dueños de los medios de producción. La otra cara, la que ven los que están debajo, se denomina más bien precariedad.
Las políticas de empleo se consideran un asunto de interés común, y se coordinan en el seno del Consejo, según lo establecido en el art. III-206. Debe además destacarse que las políticas de empleo quedarán subordinadas a las políticas económicas: a unas políticas que se basan en principios recogidos en el tratado, de marcado carácter liberal. Esto se dice en dos ocasiones (arts. III-204.1 y III-206.2, párrafo 2º).
El artículo III-206 establece el siguiente proceso:
escrito el 20.5.05 a las 23:55|
![]()
![]()
Libertad de establecimiento
La libertad de estabecimiento se incluye en la parte III, título III, capítulo I, sección 2: libre circulación de personas y servicios. Dicha libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios son las libertades a través de las que se desarrollan las actividades económicas no asalariadas. En este sentido, puede llegar a ser difícil diferenciarlas.
La libertad de establecimiento supone el derecho a trasladarse a un Estado miembro de la Unión y ejercer allí una actividad económica, no asalariada, por cuenta propia, de forma estable y permanente. Y es en esto último en lo que, al fin y al cabo, se diferencia de la libre prestación de servicios: en la continuidad en el tiempo. El concepto de actividad económica que aplica el Tribunal, por otra parte, es muy amplio: abarca actividades mercantiles, industriales o artesanales, así como las profesiones liberales.
La libertad de establecimiento implica la prohibición a las restricciones al establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro (art. III-137), lo que también se aplica a empresas y filiales que se constituyan: también implica la igualdad de trato a los nacionales del Estado y a los nacionales de terceros países.
Cabe la posibilidad de establecer determinadas limitaciones a este derecho:
escrito el 18.5.05 a las 19:07|
![]()
![]()
El Tribunal de Justicia
Se trata de una institución mencionada en el artículo I-19 y desarrollada en los artículos I-29 y III-353 a III-381, así como en el tercer protocolo del tratado constitucional. Al hablar de Tribunal de Justicia (TJ) podemos referirnos a la institución que aplica el derecho de la Unión o a su órgano más importante, que en un origen era el único. No es hasta 1988 cuando, como consecuencia de la cada vez mayor carga de trabajo, se crea un Tribunal de Primera Instancia (que en este tratado se llama Tribunal General, TG). Además se van a realizar, a lo largo de los noventa, diversas modificaciones en lo relativo a organización y funcionamiento.
Actualmente, el derecho de la Unión se aplica tanto por los jueces nacionales en los Estados miembros como por las instituciones comunitarias. Existen relaciones de colaboración entre dichos jueces nacionales y el TJ, para asegurar la aplicación uniforme del derecho europeo. De acuerdo con el tratado, existirá el Tribunal de Justicia, un Tribunal General subordinado a él y se prevé la creación de tribunales especializados, que se subordinarían, a su vez, al TG.
El Tribunal de Justicia
Su función básica es, de acuerdo con el artículo I-29, garantizar "el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de la Constitución".
El TJ está formado por 25 jueces (uno por estado miembro), 8 abogados generales y un secretario. Los jueces son elegidos por el Consejo, de entre personas que presenten garantías de competenca e imparcialidad (a tales efectos, se prevé la constitución de un comité que se pronuncie sobre la idoneidad de los candidatos, en el art. III-357). Los abogados generales también son elegidos por el Consejo. En virtud de un acuerdo intergubernamental, en la actualidad cinco abogados corresponden a Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España: los otros tres son rotativos. Los abogados tienen como función la presentación de conclusiones sobre determinados procesos donde lo juzgado sea novedoso o relevante, con carácter previo a la deliberación de los jueces para dictar sentecia.
En ambos casos, son nombrados por seis años. Cada tres años se renueva la mitad de los cargos, y los jueces o abogados salientes pueden volver a ser elegidos.
Según el art. III-353, el TJ actúa en sala, Gran Sala o Pleno. La estructura de este organismo comprende:
Además se prevé la figura de un Secretario, con funciones administrativas y auxiliares.
El Tribunal General
El TG está formado por un mínimo de un juez por Estado miembro, aunque puede establecerse otra cosa en el Estatuto del Tribunal de Justicia. Actualmente, no obstante, el número de jueces es de 25 (art. 48 del Estatuto). También se prevé la posibilidad de que se nombren abogados generales, pero no se ha hecho uso de ella: los propios jueces ejercen las funciones de éstos.
Competencias de los Tribunales
Existe una serie de recursos previstos en el tratado que merece la pena estudiar por encima. Como norma general, si los presenta una institución contra un Estado o viceversa, los enjuiciará el Tribunal de Justicia. En el resto de casos (es decir, cuando el recurso lo interponga un particular) conocerá de ellos el Tribunal General.
Como norma general, los Estados miembros y las instituciones de la Unión pueden interponer estos recursos. En el caso de que no sea así, se indicará expresamente.
Además, debemos hacer referencia a la cuestión prejudicial, que como norma general se asigna al TJ: se trata de una pregunta que el juez nacional eleva al Tribunal europeo si en el trascurso de un proceso se suscita una duda sobre cómo debe entenderse exactamente una norma o cual es la norma aplicable (recurso de interpretación) o sobre si una norma es válida o nula (recurso de apreciación de validez).
escrito el 16.5.05 a las 19:07|
![]()
![]()
Día de Europa
El artículo I-8 hace referencia a los símbolos de la Unión. La bandera, que es un círculo de 12 estrellas doradas (el número doce es símbolo de perfección y unidad) sobre fondo azul; el himno, que es el "Himno a la alegría", de la Novena Sinfonía de Beethoven; la divisa de la Unión, que es "Unida en la diversidad"; la moneda, que es el Euro; y el Día de Europa, que se celebra hoy, 9 de mayo. Esto se debe a que es la fecha en la que fue dada a conocer la propuesta conocida como Declaración Schuman, de la que surge la CECA y que se considera la raíz inmediata del proceso de construcción europea.
Así que es un día para celebrarlo, para que corra el champán. Para celebrar la falta de democracia, la legalización del asesinato, el desmantelamiento de los servicios públicos, las deslocalizaciones de empresas y el desempleo, el militarismo y la guerra preventiva. Es una pena que el embarazo de la princesa haya eclipsado la importancia de este gran día.
escrito el 9.5.05 a las 22:54|
![]()
![]()
El Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros también se denomina Consejo de la Unión o, sencillamente, Consejo. Cada una de las tres Comunidades Europeas (la CECA, la CEE y el EURATOM o la CEEA) tenía un órgano decisorio muy similar: el Tratado de fusión de los ejecutivos, de 1965, hace de los tres órganos uno solo: el Consejo de la Unión.
Es la institución que encarna de forma ordinaria los intereses nacionales. Está formado por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho a voto (art. I-23.2). Según el artículo I-24.1, "el consejo se reunirá en diferentes formaciones". Acudirá un ministro u otro dependiendo de la materia que se vaya a tratar. El tratado recoge algunos ejemplos: habla del Consejo de Asuntos Generales, que tiene funciones de coordinación entre las distinas formaciones, además de preparar las reuniones del Consejo Europeo; también hace referencia al Consejo de Asuntos Exteriores. En todo caso, el Consejo Europeo será el que establezca la lista completa de las formaciones del Consejo.
La estructura del Consejo comprende:
La adopción de decisiones por el Consejo puede exigir desde la mayoría simple (normalmente para cuestiones de trámite o autoorganizativas) hasta la unanimidad. Será normal la exigencia de mayoría cualificada, que se define en el artículo I-25:
Esto, obviamente, aumenta -aún más- el poder de la Comisión. Se dificulta la toma de decisiones que no estén sujetas al control previo de la misma.
Respecto a las funciones del Consejo, pueden clasificarse como sigue:
escrito el 8.5.05 a las 17:00|
![]()
![]()
Libre circulación de trabajadores
La libre circulación de trabajadores es una de las cuatro libertades básicas que configuran el mercado común europeo. Está regulado en los artículos III-133 a III-136, que equivalen casi totalmente a los actuales artículos 39 a 42 del Tratado de la Comunidad Europea, en su versión de Niza.
Esta libertad consiste en la eliminación de cualquier tipo de discriminación basada en la nacionalidad de los trabajadores, tanto en el acceso al empleo como en el salario o en las demás condiciones laborales, incluidas las prestaciones sociales; también se tiene derecho a permanecer en el territorio de un Estado tras haber trabajado allí, en las condiciones que fije la Comisión. Es titular de este derecho cualquier persona que preste servicios de valor económico para otra y bajo su dirección, recibiendo una remuneración como contrapartida: se trata de una definición muy amplia, que incluye a trabajadores permanentes, temporeros, fronterizos u otros.
El desarrollo de la libre circulación de trabajadores se hará por ley o ley marco europea: esto es, por el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento; tal y como es actualmente en Niza (aunque la forma de expresarlo lo haga parecer ahora mucho más democrático). Será necesaria una previa consulta al Consejo Económico y Social.
Existen límites a la libre circulación, básicamente tres:
Existen disposiciones que se refieren expresamente al sistema de seguridad social. Así, se tomarán por ley o ley marco las medidas necesarias para que se acumulen, a la hora de calcular las prestaciones a las que se tiene derecho, los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales; además, se garantizará el pago de dichas prestaciones a los trabajadores y sus derechohabientes (es decir, los beneficiarios de su derecho, como pueden ser los hijos) que residan en algún Estado miembro.
Aquí aparece la única diferencia con respecto a Niza. En el desarrollo de este precepto se debía acudir a la unanimidad. Ahora bastarán con las mayorías exigidas en el procedimiento de codecisión; pero, al mismo tiempo, se establece una cláusula que funciona como colchón. Si un Estado considera que un proyecto afecta a elementos esenciales de su sistema de seguridad social, o al equilibrio financiero del mismo, puede pedir que el asunto se eleve al Consejo Europeo. En este caso, se suspende el procedimiento legislativo y, en el plazo de cuatro meses decidirá si se continúa con el proyecto o se rechaza y se solicita a la Comisión que presente una nueva propuesta.
escrito el 4.5.05 a las 23:56|
![]()
![]()